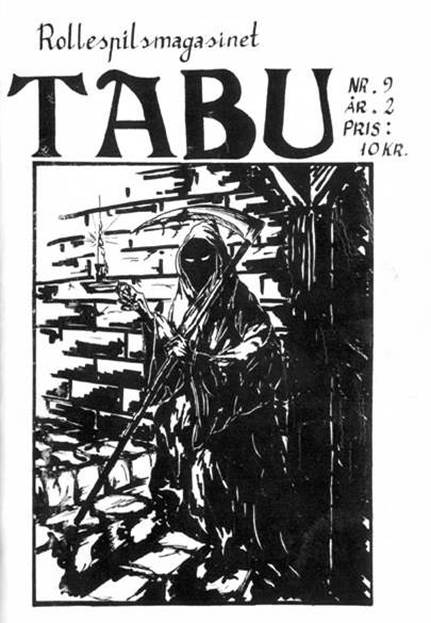
La vida, geométricamente, tiene forma de tubo. Hay un boquete de entrada y otro de salida. Nacer resulta cada vez más sencillo. Pero morir es complicado. La cultura occidental lo ha ido haciendo cada vez más difícil. El humano se rebela emocionalmente ante su condición finita y, con los siglos, ha ido haciendo la salida del canuto existencial cada vez más dolorosa.
La periodista Mar Abad @marabad escribía hace un par de años en Yorokobu La historia de la muerte, en el que hace un recorrido por el ingente trabajo de Philippe Aries.
Hemos pasado de "la muerte domesticada", familiar, próxima, atenuada, a la muerte tecnológica actual, intervenida, que se esconde en los hospitales porque da miedo.
La historia de la humanidad es también la historia de cómo tapar el final de ese tubo que es la existencia. El humano actual difícilmente acepta su condición humana. Odia la finitud. Al quedar sin dioses, él mismo quiere ser dios. Al quedar sin planes para mañana, evita que acabe la fiesta. Pero un tubo es un tubo. Por muchas vueltas que se le dé.
La periodista Mar Abad @marabad escribía hace un par de años en Yorokobu La historia de la muerte, en el que hace un recorrido por el ingente trabajo de Philippe Aries.
Hemos pasado de "la muerte domesticada", familiar, próxima, atenuada, a la muerte tecnológica actual, intervenida, que se esconde en los hospitales porque da miedo.
La historia de la humanidad es también la historia de cómo tapar el final de ese tubo que es la existencia. El humano actual difícilmente acepta su condición humana. Odia la finitud. Al quedar sin dioses, él mismo quiere ser dios. Al quedar sin planes para mañana, evita que acabe la fiesta. Pero un tubo es un tubo. Por muchas vueltas que se le dé.
Hace mil años la muerte estaba “domesticada”. El fin de la vida nunca se presentó en caída libre. “¡Ah! Señor Dios, socórreme, pues veo y sé que mi fin ha llegado”, expresaba el rey Ban en Las novelas de la Mesa Redonda.
El sentimiento de muerte era una convicción íntima, más que una premonición sobrenatural o mágica. “La muerte está aquí, eso es lo que me pasa”, escribía Tolstoi.
La religión católica creó el ritual de un final en la cama. El lecho de muerte era el lugar donde se concedía el perdón al moribundo por los errores de su vida. De lo humano pasaban después a lo divino. El sacerdote daba la extremaunción al enfermo y ya podía morir en paz.
La muerte se convirtió así –según Ariès– en una “ceremonia pública, organizada por el moribundo, que la preside y conoce su protocolo”. Los asistentes se concentraban alrededor del enfermo y al acto acudían también los niños. Entonces, a diferencia del presente, la muerte no se escondía a la infancia. La desaparición de una persona era “aceptada y celebrada de manera ceremonial (…) pero sin carácter dramático ni excesivo impacto emocional”.
“Sin fanfarronadas, sin aspavientos, sin presumir de que no iban a morir; todos admitían la muerte apaciblemente. No solo no retrasaban el momento de rendir cuentas, sino que se preparaban a ello tranquilamente y con antelación, designaban quién se quedaría con la yegua, quién con el potro… Y se extinguían con una especie de alivio, como si solo tuvieran que cambiar de isba” (Aleksandr Solzhenitsyn , El pabellón de los cancerosos).
La vieja actitud en la que la muerte es a la vez familiar, próxima, atenuada e indiferente se opone demasiado a la nuestra. La muerte da miedo hasta el punto de que ya no nos atrevemos a pronunciar su nombre. En España esta escena no queda tan lejos. El catolicismo se coló por todas las rendijas durante el franquismo y, por supuesto, también en la habitación del agonizante.
Los libros y grabados del XV y XVI muestran una iconografía sobre el ‘buen morir’ o las ars moriendi. Fue entonces cuando apareció la creencia de que un individuo, al morir, ve pasar su vida en un recorrido de relámpago, idea que se fue extendiendo entre las clases más cultas hasta el XIX. Ese era el lugar donde redimir las faltas acumuladas durante toda una vida. Las circunstancias de la muerte y la conducta del moribundo podían limpiar un pasado pecaminoso.
En el siglo XIX, una pasión nueva se adueñó de los asistentes. La emoción los agita. Lloran, rezan, gesticulan”. Los vivos ya no admiten la idea de la muerte. Ni la ajena ni la propia. “La sola idea de la muerte conmueve”. De aquí parte, probablemente, su insoportable peso actual.
EEUU glorificó la felicidad y el optimismo. El pesar se convirtió en ese país en una actitud de perdedor hace poco más de un siglo. Ariès creía que, probablemente, ahí estaba el origen del tabú. La idea del fin de la existencia se hace tan insoportable que los familiares del enfermo empiezan a esconderle que su muerte parece estar a la vuelta de la esquina.
“La primera motivación de la mentira fue el deseo de proteger al enfermo, de hacerse cargo de su agonía”, escribió. “Pero muy pronto, este sentimiento (…) fue recubierto por una sensación diferente, característica de la modernidad: evitar, no ya al moribundo, sino a la sociedad, al entorno mismo, una turbación y una emoción demasiado fuertes, insostenibles, causadas por la fealdad de la agonía y la mera irrupción de la muerte en plena felicidad de la vida, puesto que ya se admite que la vida es siempre dichosa o debe siempre parecerlo”.
“Ya no se lleva ropa oscura, no se adopta ya una apariencia diferente de la de los otros días. Una pena demasiado visible no inspira ya piedad, sino repugnancia”
Esto sacó a la muerte de casa. “Se muere en el hospital porque este espacio se ha convertido en un lugar en el que se procuran cuidados que no pueden ofrecer en casa. En otro tiempo era el asilo de los miserables y los peregrinos. Se transformó primero en un centro médico en el que se cura y se lucha contra la muerte. Todavía conserva esa función curativa, pero un cierto tipo de hospital empieza también a ser considerado como el lugar privilegiado de la muerte. Uno muere en el hospital porque los médicos no han logrado curarlo. Se va o se irá al hospital ya no para curarse, sino precisamente para morir”.
Los sociólogos estadounidenses hablan, así, de "enfermos graves arcaicos", que prefieren morir en casa, y los "modernos", que “van a morir al hospital, porque en casa se ha convertido en un inconveniente”.
El nuevo lecho mortuorio fulmina el ritual de una ceremonia presidida por el moribundo. La muerte pasa a ser “un fenómeno técnico conseguido por el cese de los cuidados, es decir, (…) por una decisión del médico y de su equipo. A menudo, la persona ha perdido ya la conciencia. La muerte ha sido descompuesta, dividida en una serie de pequeñas etapas, de las cuales, no sabemos cuál constituye la muerte auténtica: aquella en la que se ha perdido la conciencia o aquella en la que se ha perdido el último aliento. Todas esas pequeñas muertes silenciosas han reemplazado y difuminado la gran acción dramática de la muerte”.
El funeral también cambia. En los países occidentales se intenta que la muerte pase rápido, en silencio. Que ningún niño la vea. “Las manifestaciones aparentes de luto son condenadas y desaparecen. Ya no se lleva ropa oscura, no se adopta ya una apariencia diferente de la de los otros días. Una pena demasiado visible no inspira ya piedad, sino repugnancia”.
El sentimiento de muerte era una convicción íntima, más que una premonición sobrenatural o mágica. “La muerte está aquí, eso es lo que me pasa”, escribía Tolstoi.
La religión católica creó el ritual de un final en la cama. El lecho de muerte era el lugar donde se concedía el perdón al moribundo por los errores de su vida. De lo humano pasaban después a lo divino. El sacerdote daba la extremaunción al enfermo y ya podía morir en paz.
La muerte se convirtió así –según Ariès– en una “ceremonia pública, organizada por el moribundo, que la preside y conoce su protocolo”. Los asistentes se concentraban alrededor del enfermo y al acto acudían también los niños. Entonces, a diferencia del presente, la muerte no se escondía a la infancia. La desaparición de una persona era “aceptada y celebrada de manera ceremonial (…) pero sin carácter dramático ni excesivo impacto emocional”.
“Sin fanfarronadas, sin aspavientos, sin presumir de que no iban a morir; todos admitían la muerte apaciblemente. No solo no retrasaban el momento de rendir cuentas, sino que se preparaban a ello tranquilamente y con antelación, designaban quién se quedaría con la yegua, quién con el potro… Y se extinguían con una especie de alivio, como si solo tuvieran que cambiar de isba” (Aleksandr Solzhenitsyn , El pabellón de los cancerosos).
La vieja actitud en la que la muerte es a la vez familiar, próxima, atenuada e indiferente se opone demasiado a la nuestra. La muerte da miedo hasta el punto de que ya no nos atrevemos a pronunciar su nombre. En España esta escena no queda tan lejos. El catolicismo se coló por todas las rendijas durante el franquismo y, por supuesto, también en la habitación del agonizante.
Los libros y grabados del XV y XVI muestran una iconografía sobre el ‘buen morir’ o las ars moriendi. Fue entonces cuando apareció la creencia de que un individuo, al morir, ve pasar su vida en un recorrido de relámpago, idea que se fue extendiendo entre las clases más cultas hasta el XIX. Ese era el lugar donde redimir las faltas acumuladas durante toda una vida. Las circunstancias de la muerte y la conducta del moribundo podían limpiar un pasado pecaminoso.
En el siglo XIX, una pasión nueva se adueñó de los asistentes. La emoción los agita. Lloran, rezan, gesticulan”. Los vivos ya no admiten la idea de la muerte. Ni la ajena ni la propia. “La sola idea de la muerte conmueve”. De aquí parte, probablemente, su insoportable peso actual.
EEUU glorificó la felicidad y el optimismo. El pesar se convirtió en ese país en una actitud de perdedor hace poco más de un siglo. Ariès creía que, probablemente, ahí estaba el origen del tabú. La idea del fin de la existencia se hace tan insoportable que los familiares del enfermo empiezan a esconderle que su muerte parece estar a la vuelta de la esquina.
“La primera motivación de la mentira fue el deseo de proteger al enfermo, de hacerse cargo de su agonía”, escribió. “Pero muy pronto, este sentimiento (…) fue recubierto por una sensación diferente, característica de la modernidad: evitar, no ya al moribundo, sino a la sociedad, al entorno mismo, una turbación y una emoción demasiado fuertes, insostenibles, causadas por la fealdad de la agonía y la mera irrupción de la muerte en plena felicidad de la vida, puesto que ya se admite que la vida es siempre dichosa o debe siempre parecerlo”.
“Ya no se lleva ropa oscura, no se adopta ya una apariencia diferente de la de los otros días. Una pena demasiado visible no inspira ya piedad, sino repugnancia”
Esto sacó a la muerte de casa. “Se muere en el hospital porque este espacio se ha convertido en un lugar en el que se procuran cuidados que no pueden ofrecer en casa. En otro tiempo era el asilo de los miserables y los peregrinos. Se transformó primero en un centro médico en el que se cura y se lucha contra la muerte. Todavía conserva esa función curativa, pero un cierto tipo de hospital empieza también a ser considerado como el lugar privilegiado de la muerte. Uno muere en el hospital porque los médicos no han logrado curarlo. Se va o se irá al hospital ya no para curarse, sino precisamente para morir”.
Los sociólogos estadounidenses hablan, así, de "enfermos graves arcaicos", que prefieren morir en casa, y los "modernos", que “van a morir al hospital, porque en casa se ha convertido en un inconveniente”.
El nuevo lecho mortuorio fulmina el ritual de una ceremonia presidida por el moribundo. La muerte pasa a ser “un fenómeno técnico conseguido por el cese de los cuidados, es decir, (…) por una decisión del médico y de su equipo. A menudo, la persona ha perdido ya la conciencia. La muerte ha sido descompuesta, dividida en una serie de pequeñas etapas, de las cuales, no sabemos cuál constituye la muerte auténtica: aquella en la que se ha perdido la conciencia o aquella en la que se ha perdido el último aliento. Todas esas pequeñas muertes silenciosas han reemplazado y difuminado la gran acción dramática de la muerte”.
El funeral también cambia. En los países occidentales se intenta que la muerte pase rápido, en silencio. Que ningún niño la vea. “Las manifestaciones aparentes de luto son condenadas y desaparecen. Ya no se lleva ropa oscura, no se adopta ya una apariencia diferente de la de los otros días. Una pena demasiado visible no inspira ya piedad, sino repugnancia”.

